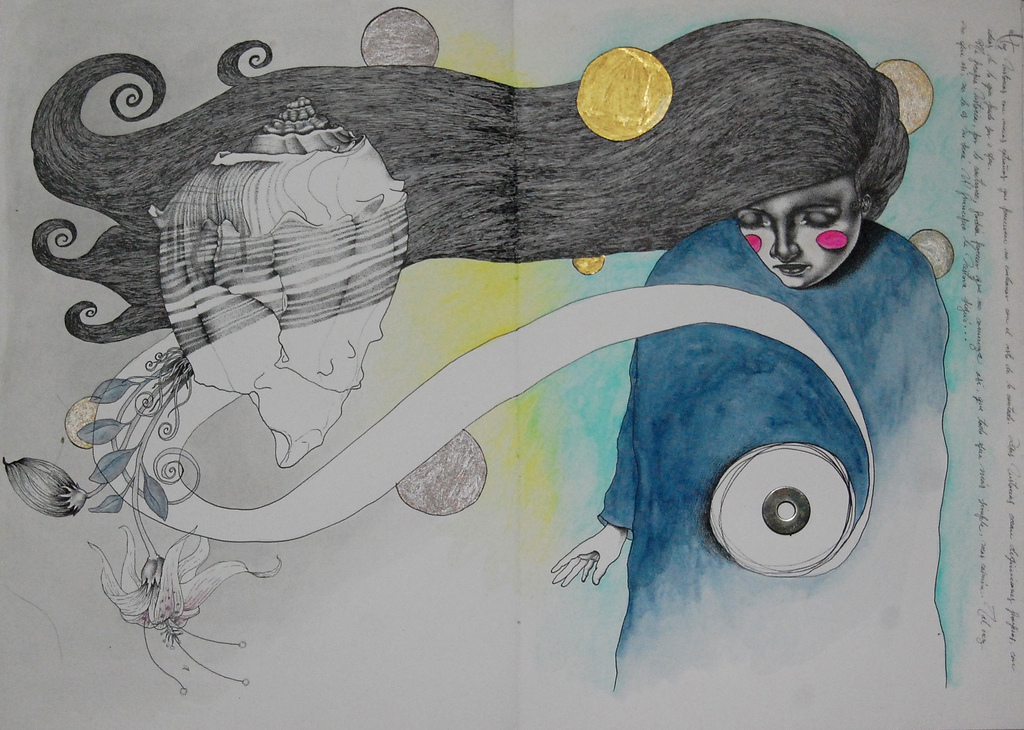Espacio de poesía y cuento (Obra en progreso)
miércoles, 26 de noviembre de 2014
jueves, 13 de noviembre de 2014
EL PUEBLO DEL SOL
EL PUEBLO DEL SOL
Las palabras cosquilleaban en mis oídos. Se
mecían sin remedio en la música creada en mi mente. “La raza dorada, el pueblo
del sol”, dijo León.
Entré a la farmacia y esperé mi turno. La única
dependiente escuchaba a un hombre de sombrero y ropa de varios días, que
preguntaba el precio de una medicina de la receta que tenía en las manos, observando
el papel con insistencia; manos y ojos
inquietos -sus dedos mostraban las uñas quebradas- en un gesto vano por
desaparecer las indicaciones médicas o la cantidad de medicamentos.
La mujer dijo el precio y pidió que pasara a la
caja a pagar. Él dijo que no, y fue pidiendo el precio de las demás, estrujando
el papel, arrugándolo, como su camisa.
Yo sonreía, sin prisa por ser atendida y sin
atinar a hacer algo para disimular la congoja que me provocaba ver al hombre.
Afuera, el sol caía sobre un mitin de jóvenes
que protestaban por las injusticias del gobierno. El centro de la ciudad estaba
colmado de policías listos para sofocar cualquier insurrección. Dentro de la
farmacia, con el corazón oprimido, me sentí protegida.
Luego de un rato, el hombre pidió tres de los
cinco medicamentos de la receta. Me miró y mi ser se cimbró de tristeza. Tres pesos nos pagan por kilo de maíz. En
las tortillerías venden el kilo de tortillas a doce o quince pesos. Y nosotros,
los campesinos, recibimos una miseria por el trabajo que acaba pronto con
nuestra salud ¿Cómo nos va a alcanzar para comprar lo que necesitamos para
estar fuertes, para enfrentar la enfermedad?, dijo, con la voz que desde
niña he pensado tiene la parca.
Su húmeda mirada me transportó al río donde me
sumergí, cuando joven, para lavar la ropa, desconcertada y confusa. Entonces
era la esposa del médico del pueblo, del director del Centro de Salud -la que
estudió teatro y canto y llenaba auditorios desde temprana edad, con gente que aplaudía
y consolaban el corazón- inmersa hasta la cintura en esas aguas revueltas que
arrebataban de mis manos aquella prendas de las que pretendía quitar las
manchas sobre una piedra que desaparecía por el oleaje constante. No tuve que
lavar mi ropa de niña; no tuve que hacerlo en mi adolescencia, y entonces lo
hice, ante la ausencia de mujeres que quisieran hacer la limpieza en las casas; ganaban
muchísimo más prostituyéndose.
Estar
allí parecía una pesadilla o un espectáculo como el de aquellos payasos que
presencié divertida a los ocho años de edad: Sangre por aquí, sangre por allá, ¿dónde estará el hijo de las arañas?
Aquellas carcajadas infantiles que resultaban de jugar sin reglas, recibir
comida y asistir al espectáculo gratis, sin siquiera intentar descifrar las
frases incoherentes de los cómicos de
zapatotes grandes y rostros pintados grotescamente.
El Puerto donde viví fue conocido como La isla de los hombres solos. Lavé, o
intenté lavar, ante la necesidad de ropa limpia para mis crías y para el médico
que llegaba exhausto de atender tanta gente enferma.
Habría vuelto al río para lavar la ropa de ese
hombre, aunque el agua me entrara por cada poro y me hiciera temblar de miedo
sólo de pensar que así podría haber sido mi vida hasta el final.
A ese recuerdo acudieron mujeres envejecidas
prematuramente. Recogían, entre risas, las prendas que escapaban de mis manos,
y las acomodaban en la orilla, en la playa, sobre petates, con sumo cuidado;
las miradas compasivas por esa muchacha que quién sabe de dónde llegó y no sabía
realizar esa simple tarea mientras ellas lavaban día con día ahí mismo sus
cabellos, su desgano, y salían limpias, renovadas y sonrientes, para volver otra
vez con el cuerpo, el aliento y la ropa sucia, sin tregua, al menos tres o
cuatro veces por semana.
Sólo podía pagarles con una sonrisa que bajaba
a mis labios. Un gesto tímido y agradecido que marcó mi rostro desde entonces, gesto
que asoma de vez en cuando, como ahora que el hombre repetía Tres pesos el kilo de maíz. Sentí el río
de entonces a punto de desbordarse por mis ojos.
Somos la
raza dorada, el pueblo del sol, resonaban las palabras en mi cabeza, con una música
vertiginosa y cambiante, y a mí me parecía que somos un pueblo prieto, húmedo, aterido
por el aguijón del hambre bajo el sol, con el agua hasta la cintura, subiendo
poco a poco hasta asfixiarnos.
domingo, 2 de noviembre de 2014
Una promesa a la Parca
Dibujo de Miguel Carmona Virgen
La Parca se hizo un sombrero
Y se vistió muy catrina
En su atuendo se adivina
Que se esconde un gran pandero
Lero lero lero lero
Lero lero lerolán
Voy a regalarte un pan
Para que agarres respiro
Y en medio de un gran suspiro
Nos cantes el riquirrán
Los maderos de San Juan
Ven a jugar Sube y Baja
Baja y sube, aja, aja
Cuenta diez, y cuántos van
Triqui triqui, triquitrán
Palmas y pies en un son
Canta, canta, corazón
Tira lara laralá
Tira lara laralá
Canta, canta, corazón.
Vente tocando el pandero
Ya no pares de bailar
Que se te olvide el hilar
La ropa en el tendedero
Los trastes y el lavadero
Ven a bailar una hora
Viene una niña cantora
Muchas más con sus maracas
Otras con grandes matracas
Te alegrarán sin demora.
Vamos a hacerte sonar
Los huesos, el esqueleto
Tu cuerpo flaco, completo
Hasta que logres volar
¡Qué bien lo haces! ¡A bailar!
Resuena flaca, resuena
¡Tu esqueleto!, ¡qué bien suena!
Ya no me quieras llevar
Yo aquí me voy a quedar
Te prometo ser bien buena.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)